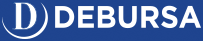Dónde apuesta JP Morgan por la Argentina y el otro 'riesgo país' que ve su CEO en Javier Milei
Facundo Gómez habla del key man risk', por qué "esta vez es distinto", qué pasaría si la motosierra pierde el combustible de los votos y por qué el banco hizo la mayor inversión de alquileres corporativos del mercado inmobiliario local en más de dos décadas.
El arte está en el ADN de Facundo Gómez Minujin. Hijo de la célebre artista plástica Marta Minujin, dice que criarse en ese ambiente de talento, creatividad y disrupción le dio dos lecciones. "Una es que no prejuzgás a nadie. Ni por su aspecto, sus intereses, por lo que fuere. Básicamente, no prejuzgás a nadie", cuenta. "Segundo: valorás mucho a la gente que piensa distinto. Si todo el mundo piensa igual, tipo ejército, finalmente, también las empresas de van debilitando", completa.
Aplica esas lecciones a diario. Abogado de formación, lleva 17 años como CEO de JP Morgan en la Argentina. Más allá del peso específico que eso tiene en el sistema financiero -y el ecosistema de negocios, en general-, se trata de una organización de 3800 personas que proyecta escalar a las 5000 en no más de dos años.
Por eso mismo, el banco fue noticia a inicios de mayo, cuando anunció la contratación de los 26 pisos del Centro Empresarial Núñez (CEN), torre que la desarrolladora Raghsa construyó a metros del actual Centro Empresarial Libertador (CEL). Son 23.000 metros cuadrados (m2) de superficie de oficinas clase A, con 3700 m2 de amenities. Una vez terminadas las remodelaciones, se entregarán por etapas, a inicios de 2026 la primera y fines de 2027 la segunda. En total, una inversión superior a los US$ 150 millones por 10 años, la mayor operación de alquiler corporativo del real estate local en más de dos décadas. Señal al mercado fuerte sobre las expectativas que tiene con la Argentina. Tan elocuente -o más- que el famoso índice de riesgo país que elabora la entidad.
"¿Por qué hacemos la inversión inmobiliaria esta? Por un lado, estamos creciendo. Tenemos un plan de crecimiento que va de 3800 personas, que tenemos hoy, a llegar a 5000. Con lo cual, primero, estamos escasos desde ese lado. Pero, segundo, el banco tomó la decisión de volver a la oficina todos los días. Con lo cual, necesitamos muchos más lugares que los que hoy tenemos disponibles aunque no creciéramos", explica. "Hay un tercer motivo: hoy, estamos en tres edificios distintos. La realidad es que, corporativamente, es mucho más eficiente consolidar todo en uno o dos lugares cerca y no estar totalmente desparramados", agrega.
¿Por qué en este momento?
Hay que ir renovándose en real estate. Estas oficinas (N.d.R.: las de Catalinas) parecen lindas. Pero ya están anticuadas para lo que es JP Morgan, por ejemplo, en Brasil. En Nueva York mismo, el banco está haciendo un edificio icónico en 270 Park. Desarmó la torre anterior, de más de 50 pisos. Literalmente: la desarmó durante dos años, como un Lego, porque no se podía implosionar por la zona. Ahora, en agosto, inaugurará el edificio habitable más alto de Nueva York, como de 80 pisos. Va a tener varios jardines flotantes, varios pisos que tendrán techos de más de 8 metros para darle más sensación de espacio a la gente, para que se sienta cómoda y no encerrada en una torre. Después de la pandemia, los conceptos de oficina cambiaron por completo. Nosotros también vamos a tener acá jardines elevados. En la mitad de la torre, habrá una planta al aire libre. Abajo, un playón con lugares para comer, parrilla. Tendrá auditorio, techos más altos...
Toda una revolución para la tradición de los bancos.
Sí. El concepto de volver a la oficina, para nosotros, es clave. Que la gente esté en la oficina, que se vea. Que los viernes trabaje y no que esté tomándoselo parcialmente sabático sin saberlo. Cuando estás en tu casa, es más difícil todo: muchas veces, te concentrás menos. El concepto de venir a la oficina es súper importante. Que la gente se conozca y tenga relaciones importantes, no sólo por Zoom.
¿Cómo se gestiona eso con las demandas de las generaciones jóvenes, para quienes la presencialidad es un issue?
Hay gente a la que no le gusta el concepto y, tal vez, se vaya. Hay otra que prefiere concentrarse más en trabajar para JP Morgan, en crecer, y a la que este tema de la oficina le es secundario. Para mí, finalmente, estar en la oficina te termina dando más que estar en tu casa trabajando aisladamente. Tampoco es que el banco es inflexible a distintas situaciones personales que pueda haber. Pero el concepto es que se trabaja en la oficina. El resto, después, son excepciones. Y no al revés, que sea la excepción venir a la oficina.
¿Es un mito que los jóvenes prioricen el home-office?
No sé si está mitificado... Pero creo que sí. Hay muchos a los que les gusta trabajar en la casa. Pero no son todos. A mucha gente, Morgan podrá hacerla ir los cinco días y no les gusta ese trabajo. También puede pasar. Pero, tal vez, esa persona no tiene por qué entrar a JP Morgan. Puede entrar en otro lado.
¿Cuál será el driver de ese crecimiento del plantel?
Básicamente, todo lo que llamamos el hub, o el Buenos Aires Corporate Center (BACC). La parte de banca, de investment bank, trabaja mucho con los equipos de New York. Por más que haya más actividad, más transacciones, emisiones de deuda, M&A o IPO, es bastante poco intensivo en mano de obra; son posiciones puntuales que se contratan. Habrá crecimiento pero, en términos cuantitativos, será muy marginal con respecto al BACC. En banca de inversión, tenemos dos, cuatro posiciones abiertas. En el BACC, cientos.
Las exportaciones de economía del conocimiento crecieron en 2024. Argencon, la cámara del sector, explicó que esto fue gracias a la apreciación cambiaria, porque hizo que, en dólares, los servicios prestados valieran más. La entidad agregó que esto es una oportunidad: posicionarse en segmentos de alta calidad para mitigar la pérdida de competitividad y no pelear por costo contra mercados más baratos. ¿Lo ve así?
Por un lado, efectivamente, es más caro que antes. Y, si se sigue apreciando el peso contra el dólar, seguirá siendo más caro. Eso es una realidad. Por eso, la Argentina no puede competir con posiciones de bajo valor agregado, call centers o cosas así, que probablemente se puedan conseguir en la India a la mitad del costo. Eso sí, claramente, tiene un impacto. Hay que ser realista: es la realidad de la Argentina que estamos viviendo hoy. La Argentina, en dólares, está más cara que antes. Por eso, lo nuestro es posicionarnos al nivel de alto valor agregado y competir con posiciones que el banco tiene en los Estados Unidos, donde el trabajo, en general, es mucho más caro que acá. Entonces, en lugar de competir con Mumbai, lo hacemos contra una posición que se abriría en los Estados Unidos. Ahí creo que, todavía, hay mucha diferencia.
¿Alcanza con cómo se está? ¿O se necesita algo más?
Creo que el Gobierno debería trabajar en una suerte de reforma laboral para permitir la baja de costos. Sobre todo, los que se aplican al empleado. El empleado tiene muchos costos de sindicatos, retenciones y cosas así, por los que, finalmente, le llega menos dinero al bolsillo. Eso también es importante.
"Lo fundamental es que este gobierno está reordenando la macro. Lo diferente es que otros lo intentaron pero sin apuntar a reducir el déficit".
¿Hay que reformar la Ley de Economía del Conocimiento? Hay empresas que no la aplican porque dicen que quedó muy sesgada para empresas de software y de capital nacional.
Efectivamente. De hecho, nosotros no la estamos aplicando por esos motivos. Es específica para las de software y, por distintas cuestiones, para las empresas de capital local, que tienen mucha flexibilidad para cumplir con las condiciones. Las hay específicas sobre entrenamiento y otras cosas en las que el banco ya tiene sus políticas y son globales. Este es un banco de 330.000 personas y que está en todas partes del mundo. No puede estar armando una política especial para cumplir con la Ley de Economía del Conocimiento. Entonces, finalmente, la ley se torna poco aplicable.
¿Cuál es la ventaja competitiva, entonces, para apostar al crecimiento en el BACC?
Lo importante, por qué crecemos, es porque tenemos la materia prima: el talento argentino. Comparado con los Estados Unidos (no con otros lados), es competitivo y tenés la misma zona horaria. Un segundo punto es que, todavía, hay mucho talento disponible en las universidades argentinas. Y el tercer tema, que tenés un nombre, JP Morgan, que, al menos en este país, es muy atractivo para venir a trabajar. No sé en otros países. Pero, en la Argentina, JP Morgan es una marca súper fuerte. Toda la gente joven que sale de las universidades públicas y privadas quiere venir a trabajar. Además, tenemos una fama de pagar bien, de cuidar a la gente, de darle muchos beneficios y capacitaciones que, tal vez, otras empresas no dan.
El Oráculo de Viamonte
Desde junio de 2022, cuando sucedió a Roberto Alexander (por entonces, CEO de IBM) como presidente de AmCham, la cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, Gómez Minujin se convirtió en una suerte de oráculo para la comunidad de negocios. Sumada a la potencia del apellido corporate -Morgan-, su voz pasó a ser ya no sólo la del mercado financiero, sino aquella que expresa las sensaciones -e inquietudes- de muchas empresas que invierten en la Argentina -en particular, las que tienen su headquarter en el país del Norte-, más allá de la comunión filosófica (o no) con el gobierno de turno.
Volvió a ocurrir en mayo durante el Summit de la entidad, una de las grandes citas -junto al Coloquio de IDEA y el Council of Americas- del calendario anual del Círculo Rojo. Sobre el escenario del Centro de Exposiciones Buenos Aires, el presidente de AmCham señaló que "no alcanza con estabilizar; necesitamos un marco que permita planificar, invertir y crecer". Agregó: "La competitividad no es un concepto abstracto; es la llave que nos abre las puertas al desarrollo, al empleo, a la inversión y al progreso sostenible".
¿Se sofisticó la discusión en la Argentina? "Competitividad" es la palabra sobre la mesa; se habla más de eso que de "devaluación". ¿Ve también ahí una batalla cultural?
Sí, sí. La veo. Totalmente. Para ser muy realistas: si la Argentina se sigue encareciendo en dólares, encareciendo y encareciendo, llegará un momento en el que cualquiera que quiera abrir un centro o contratar más empleados, dirá: "No, ya está". Me acuerdo de los '90: los sueldos en la Argentina eran más altos que en los Estados Unidos. Mucha gente, entonces, prefería contratar allá, que le quedaba más cerca. Está bien que era otro momento, no había Zoom, esto ni lo otro. Pero la realidad es que, si la Argentina se vuelve tan carea como los países más caros del mundo, necesariamente vamos a perder competitividad por más que se bajen los impuestos. Si somos excesivamente caros en dólares y bajamos impuestos, tal vez, no es suficiente. Ahora, ahí, hay un dilema.
¿Cuál?
El Gobierno dice que, si vamos a ser un país exportador, nos va a pegar el mal holandés: que se encarezca demasiado la moneda por sus volúmenes de exportaciones. Si a los más de US$ 30.000 millones del campo, se lo duplica con oil & gas y también se suma otro tanto de la minería, capaz, pasa eso. Y, a lo mejor, dentro de varios años, decimos que no es más competitiva la Economía del Conocimiento. Puede ser. Pero estamos hablando hoy. No sé qué va a pasar en 2030. Frenar todo el impulso y las decisiones de una institución por no saber lo que puede pasar en cinco años te termina congelando. No tomás decisiones. Por eso, nosotros avanzamos. Si, en cinco años, la Argentina es más cara que los Estados Unidos, seguramente, no vamos a seguir haciendo esto. Por eso, son importantes las dos cosas: bajar los impuestos y mantener un tipo de cambio racional.
"Si el votante no apoya, podrás reordenar toda la macro que quieras pero, siendo la Argentina como es, entrás de nuevo en crisis".
¿Ve la baja de impuestos más cercana o lejana de lo que le gustaría? ¿Puede esperar a un segundo mandato de Milei?
Hay un tema ahí: es un país federal. Hay reformas que se pueden hacer por ley. Creo que las van a hacer después de las elecciones si les va bien. Tendrán más mayoría, más momentum, más apoyo de la gente para hacer reformas en los primeros meses después de las elecciones. Luego, se viene todo otro plan de acción: cómo convencer a las provincias de que bajen los impuestos.
¿Cómo?
Una metodología tradicional es al estilo de lo que se hacía antes: el Gobierno nacional les tiene que pasar dinero a las provincias, las provincias no hacen las reformas y, entonces, empieza la negociación. La otra opción es hacer competir a las provincias entre sí. La realidad es que, si mañana, viene una provincia y dice que sus impuestos serán menores que las de otra, las empresas mirarán eso. Pasa en los Estados Unidos continuamente. Puede pasar acá.
Hay mucho optimismo y confianza sobre la Argentina en las casas matrices. También empresas locales que, como JP Morgan, deciden inversiones. ¿Qué ven los CEO que los mortales' no?
Lo fundamental es que el Gobierno está tratando de ordenar la macroeconomía. Todos los países de la región, exceptuando Venezuela, ya tienen la macroeconomía ordenada. Y eso, finalmente, permite que, más allá de los problemas políticos que puedan tener, esos países sigan con inflación baja. La Argentina necesita ordenar la macro. Es lo que me dicen todos los empresarios, de distinto nivel e industrias: lo importante es que la macroeconomía esté ordenada. Inclusive, las compañías de consumo masivo, que todavía no recuperaron el nivel de ventas que tenían con el Gobierno porque, obviamente, venía con una inyección de anabólicos tremenda. Pero las empresas están diciendo: "Si la macro se ordena, yo sigo invirtiendo". Veo eso en todos en AmCham.
Sin embargo, todavía, no hay lluvia de inversiones.
Obviamente, muchas irán más rápido, más lento, en función del consumo. Tampoco puedo ir a mi casa matriz a pedirles que invirtamos cientos de millones de dólares cuando, todavía, ni siquiera recuperé el consumo. Pero ninguna te está diciendo: "Me voy a ir como consecuencia de lo que está pasando en la Argentina". Las que se han ido es porque ya tenían una decisión estratégica tomada. Fueron los casos de ExxonMobil, P&G, Mercedes-Benz, Petronas... Tenían decisiones y, de golpe, ven que la economía se estabiliza, que hay interesados en comprar y que pueden salir en un momento determinado porque no saben qué puede pasar después con la Argentina. Pero no se van como consecuencia del Gobierno. Se van como consecuencia de que hay una ventana para poder irse por decisiones estratégicas. Son dos miradas distintas sobre el mismo accionar.
¿Qué es lo que todavía genera dudas?
Lo que este gobierno te trae es una macroeconomía ordenada. Pero, como la política y la economía no se pueden separar, lo que tiene que ocurrir ahora es que el votante apoye esto. Si el votante no lo apoya, podrás ordenar toda la macroeconomía que quieras pero, siendo la Argentina como es, después entrás de vuelta en una crisis.
¿En qué, entonces, "esta vez es distinto", como dicen Milei y Caputo?
Lo distinto es que, antes, se trataba de ordenar la macro siempre pensando en hacer todo menos reducir el déficit fiscal. Macri también trató de ordenar la economía pero no de bajar el déficit. Accedió al mercado de capitales, liberó el cepo de su momento... Hizo muchas cosas para ordenar. Insertó a la Argentina en el mundo. Pero no hizo lo básico. Fue como si tuvieras un paciente con problemas del corazón y le resolvés muchas cosas menos el problema del corazón. El déficit es el problema del corazón de la Argentina. Mucha gente -en especial, de la oposición- lo minimiza. Dice: "¿Por qué es el problema, si tantos países tienen déficit y les va bien?". Sí: porque todos esos países no tuvieron nueve defaults, 22 planes con el Fondo Monetario y falta de acceso al mercado de capitales. En Europa y América latina está lleno de países con déficit. Pero siguen accediendo al mercado de capitales, han cumplido con sus deudas y la economía transcurre de esta forma.
En cambio, la Argentina no.
La Argentina no tiene acceso al mercado de capitales. Con lo cual, si tenés déficit, ¿cómo lo financiás? Con emisión. La emisión es más inflación. Y, así, seguimos dando siempre cursos de lo mismo. Eso es lo distinto ahora. Lo que cambió acá, más allá de todas las cosas que podría mejorar el Presidente Milei y que la gente le critica (la pelea contra el periodismo o las formas), es que él está 100 por ciento convencido de que hay que tener superávit fiscal. Creo que no se va a apartar de eso. Nunca. Porque sabe que ese es el problema del corazón del paciente.
"Milei está 100 por ciento convencido de que hay que tener superávit fiscal. No se va a apartar de eso. Nunca".
La credibilidad del equipo económico es un asset de este Gobierno frente al mercado. ¿Sería también una debilidad si alguna de las piezas deja de estar?
Este equipo económico es súper solvente para resolver todos estos temas y ocuparse de la micro, del detalle. Pero tenés al capitán del barco, que te está diciendo: "Este es el rumbo". Diría que es al revés: acá, el riesgo es qué pasa si, a Milei, le pasa algo mañana. El key man risk, como le dicen en los Estados Unidos. Le pasa algo y no continúa. ¿Quién sigue dentro del Gobierno, de las personas que están en la sucesión presidencial, este compromiso intocable del superávit fiscal?
¿Qué falta para que la Argentina vuelva a los mercados internacionales?
De alguna forma, ya volvió con la operación de US$ 1000 millones que hubo en mayo. Los que podían suscribir esa emisión eran sólo cuentas extranjeras que convirtieran dólares a pesos. Es, en realidad, un acceso al mercado de capitales. Tal vez, no el tradicional. Pero me parece que es una cosa importante. Pero, para volver a la forma tradicional, lo que hace falta es que la Argentina siga bajando el riesgo país. Debería poder endeudarse a los niveles de un corporativo razonable. Cualquier empresa argentina buena está alrededor del 8,5 o 9 por ciento. La Argentina, todavía, está por encima de esos niveles. Tiene que ir, va a ir pasando de a poco.
¿Por qué cree que va a ir pasando?
Hubo una serie de buenas noticias en mayo: el Gobierno ganó en CABA; pese a todas las discusiones, aparentemente va a ir con el PRO en la provincia de Buenos Aires y se emitió este bono. Hacia adelante, la gran buena noticia que puede haber para el mercado es si, efectivamente, gana en octubre.
La banca de inversión es un buen termómetro de lo que pasa y, sobre todo, lo que va a pasar. ¿Qué movimiento hay en ese mercado?
La parte de emisión de deuda, fixed income, se reactivó muchísimo. Todo el año pasado y todo este año, con el acceso de todas las compañías que han ido al mercado de capitales. Esa parte está súper activada. Siempre pasa lo mismo en el mundo: primero, se reactiva el mercado de fixed income y, después, el de IPO. El mercado de IPO es mucho más complejo porque el inversor que entra a comprar equity en la Argentina mira otras variables, de mucho más largo plazo, de más riesgo. No es lo mismo comprar un bono de Pampa que la acción de un IPO de la Argentina, con la que apostás a la estabilidad, a más largo plazo, a que la empresa tenga buenos resultados, le vaya bien, siga invirtiendo... Ese mercado todavía falta en la Argentina. Eso está muy lento. Necesita más la estabilización completa de la economía.
¿Y M&A?
De cero a 10, está en niveles de 5 o 6. Todavía le queda mucho por hacer a la banca de inversión porque no se ve tanto flujo de compras y ventas como puede llegar a ocurrir, tal vez, el año próximo, si es que la Argentina mejora.
¿El inversor extranjero vuelve a tener más apetito comprador que vendedor?
No. Lo que veo es mucha salida de internacionales y entrada de muchos locales. Cuando se dice que falta que el empresario local invierta primero que el internacional, eso es lo que ya se está viendo hoy. Todo lo que pasó en Vaca Muerta con Vista, Pampa, Pluspetrol comprando activos. También Newsan y P&G. Es bastante importante. Hay una reconversión. Todas las que, por ejemplo, están en promoción industrial ven que, tal vez, eso se acaba y están extendiendo su negocio a otras áreas. Hay movimiento de empresarios locales que están creyendo en lo que s eviene para adelante. Y aprovechan esas oportunidades.
¿A los extranjeros se los ve más activos en sectores específicos, como minería?
Totalmente. En minería, necesitás muchísimo capital a mucho más largo plazo y está muy especializado. También ahí hay locales. Pero, como la inversión es tan grande, seguramente, se verán muchos jugadores internacionales apostando mucho más fuerte y más a largo plazo. Los locales, generalmente, acompañan la inversión. Pero siempre con una empresa internacional presente.
¿Qué evaluación hace del RIGI como instrumento de inversión?
Por los montos que tiene, está muy focalizado en algunas inversiones particulares. Será para casos muy puntuales. Y, por lo que tengo entendido también del Gobierno, ellos esperan que todas estas condiciones que se han dado dentro del RIGI terminen extendiéndose al resto de la economía. Que el RIGI sea una punta de lanza. Que, eventualmente, todas esas condiciones, a través de distintas normativas, cuando la economía se normalice, se puedan aplicar a cualquier otra empresa que haga una inversión sin tener que entrar al régimen.
La Argentina vive permanentemente en emergencia y el tema institucional siempre queda postergado. Días atrás, el presidente de AmCham reclamó la importancia de institucionalidad. Pero esta pregunta es más para el presidente de JP Morgan, que decidió una inversión: ¿cuánto influye el tener reglas claras y transparentes en el proceso de inversión?
Es muy difícil de cuantificar cuándo una inversión ocurrirá como consecuencia de eso. Pero sí todos sabemos que eso es importante para las inversiones locales y extranjeras, y para la toma de decisiones a futuro. Es fundamental que un país esté consolidado, que tenga un marco institucional fuerte. ¿Cómo se lo cuantifica? Si un empresario tiene una decisión de inversión en la Argentina, probablemente, no será el factor determinante pero sí una variable de análisis. Y, sobre todo, en las multinacionales, la posibilidad de vender' eso como una fortaleza al momento de convencer a casa matriz o a los inversores. Cuando hablás de institucionalidad, la pregunta también es qué significa eso. Porque, si no, parece una palabra medio rimbombante y abstracta pero que no queda en cosas concretas.
¿Qué significa?
Significa, por ejemplo, tener una Corte Suprema independiente, eficiente, que funcione. Que los jueces sean intachables. Que sean personas que, de alguna forma, cuando llegue un caso, fallarán de forma totalmente objetiva y estudiada. Una Corte Suprema bien conformada es muy importante para la institucionalidad del país porque, finalmente, es la punta de la pirámide de todo lo que son las decisiones y los conflictos. Lo de Ficha Limpia, por ejemplo, también: tener un Congreso que funcione y no uno que se junte cinco veces al año. O que tenga diputados y senadores que no estén muy preparados para entender la dinámica de la economía. Es tener un Congreso que tenga un buen funcionamiento. Esa es la institucionalidad. Es que no sólo el Ejecutivo, sino todos los poderes sean fuertes. Y que permitan que, si mañana hay un conflicto o una crisis, estén en funcionamiento para poder actuar.
(La versión original de esta nota se publicó en la edición número 378 de la revista Apertura, correspondiente a junio de 2025)
Update: después de la publicación de esta nota, finalizó el mandato de Gómez Minujin en AmCham. La actual presidente de la entidad es Mariana Schoua, CEO de Aconcagua Energía Generación.